Eso
es lo que le ocurrió a nuestro confinado de hoy, Ovidio, nada menos,
uno de los más grandes poetas de la antigüedad, el autor de las Metamorfosis,
desterrado fulminantemente, de un día para otro, por Augusto al sitio
más lejano al que podía llegar el emperador con el estricto dedo sobre
el mapa. El escritor hubo de pasar el resto de sus días allí, ocho
largos y llorosos años (del 9 al 17) , en la remota ciudad situada en la
costa del Mar Negro, el Ponto Euxino –“a nadie se le asignó nunca un
lugar más alejado o más horrible”- , suspirando por regresar a su amada
Roma, suplicando (por carta) que le permitieran abandonar el encierro y
obligado por el frío hasta a ponerse pantalones, lo que para un romano
acostumbrado a ir a la moda como un Petronio debía ser el acabose. De lo mal que llegó a pasarlo en ese confinamiento Ovidio dan fe sus hermosas Tristes,
una de las colecciones de elegías más melancólicas e infelices que se
han escrito jamás y que son una buena lectura cuando uno cree que esto
de la pandemia no se acabará nunca. Bien, en realidad pobre consuelo
encontraremos en las Tristes, aparte de ver que hay quién lo ha
pasado peor, pues Ovidio murió en Tomos consumido por la pena y sin ser
redimido ni perdonado, sin ser desconfinado del Ponto Euxino, vamos.
Algunos fragmentos de las Tristes, así como de su otra conmovedora creación en el exilio, las Pónticas (traducción de ambas de José González Vázquez, Gredos, 1992),
suenan muy pertinentes en la actualidad del confinamiento: “La avara
naturaleza me ha encerrado en un reducido espacio y ha dado a mi
inspiración unas fuerzas demasiado exiguas”, “me dices que distraiga con
el estudio mi lamentable situación, a fin de que no se consuma mi
espíritu en una vergonzosa ociosidad”, “el tiempo de la inactividad será
para mí la muerte; ni me agrada estar borracho hasta al amanecer a
causa del excesivo vino, ni el seductor juego de los dados ocupa mis
inseguras manos; y una vez que he dedicado al sueño las horas que el
cuerpo pide, ¿cómo emplearé en vela el largo tiempo?”. En pleno arrebato
de ganas de salir de Tomos, Ovidio se siente “como la nave podrida que
es devorada por la invisible carcoma, como los acantilados socavados por
el agua marina, como el hierro abandonado atacado por la mordaz
herrumbre, y como el libro archivado devorado por la polilla”, que es
como uno se describiría cualquier tarde de estas, de tener el talento
del poeta.
Publio
Ovidio Nasón (43 antes de Cristo-17 después de Cristo), era originario
de Sulmo (actual Sulmona, en los Abruzos), como hijo de una adinerada
familia de rango ecuestre, clase social de prestigio, fue enviado a Roma
para su educación y estudió allí retórica. Tras el preceptivo largo
viaje por Grecia se dedicó a la carrera judicial para complacer a su
padre, pero pronto, al mantener una activa vida social y conocer a
Horacio, Tíbulo y Propercio, ingresando en el círculo de Mesala (el
patrón de las artes, no confundir con el malo de Ben-Hur), que
fue su mentor, abandonó el derecho por la poesía (por lo visto todo lo
que escribía le salía en verso) , ganando rápidamente prestigio hasta
convertirse en el poeta más apreciado de Roma. Vivía en una casa de
campo rodeada de jardines, en las afueras de la ciudad, y se casó tres
veces, la última con una joven viuda, Fabia, que no lo siguió al lejano
confinamiento pero con la que -quizá precisamente por eso- mantuvo una
muy buena relación (epistolar).
Entre su producción antes
de tener que marcharse de Roma figuran sus obras amatorias, que dan fe
de que se lo pasaba en grande. Entre ellas están los Amores, que
giran, con todos los deliciosos triunfos y ligeros contratiempos del
amor, en torno a su amante Corina (poseedora de un papagayo como la
Lesbia de Catulo de un gorrión: ambos pájaros murieron para dar pie a
sendos poemas). En los Amores, Ovidio se muestra muy sensual -hay
que ver qué tórridamente describe un encuentro con Corina tras quitarle
la túnica, mostrando las grandes posibilidades de la elegía erótica:
“Cuán a propósito era la forma de sus pechos para apretarlos” (¡y que
vivan los clásicos!). Y confiado en su savoir faire: “Ninguna
mujer se ha visto defraudada por mis servicios. Muchas veces he pasado
disolutamente la noche entera y todavía por la mañana estaba dispuesto
para el amor y con fuerza en el cuerpo”. Aunque en el Libro III tenemos
la más sincera confesión de un gatillazo de la historia de la literatura
latina, un tema que difícilmente encontraremos en el austero Virgilio o
en La Guerra de las Galias: “Me dio besos provocadores con
apasionada lengua, y puso su lascivo muslo debajo del mío, diciéndome
ternezas, llamándome su señor y añadiendo las palabras comunes que en
estos casos nos gusta oír. Pero mi miembro perezoso, como inficionado
por la fría cicuta, no correspondió a mis intenciones” (traducción de
Vicente Cristóbal, Gredos, 2010). Ovidio se lamenta, “¿cómo va a ser mi
vejez cuando me llegue si mi juventud ya falta a sus deberes?”. Y añade,
para compensar y quizá echándole un poco de literatura: “Y sin embargo
hace poco dos veces la rubia Clide, tres veces la pálida Pito y tres
veces Libas disfrutaron una tras otra de mis favores. Me acuerdo de que
en el corto espacio de una noche Corina me pidió que nos amáramos y yo
aguanté nueve veces”. Hummm. Menos lobos Publius Ovidius. Parecería que
nos estamos desviando del tema y que el confinamiento hace mella, pero
todo esto es relevante para entender el carácter de Ovidio y que
sufriera tanto lejos de Roma.
La otra gran obra amatoria del poeta es, claro, El arte de amar, el Ars amatoria o Ars amandi, un poema didáctico en tres libros sobre las técnicas del cortejo y las intrigas eróticas, con entradas como Conoce a ti mismo y explota tus dotes, Cómo eludir la vigilancia del marido o ¡Qué no se entere de tu aventura con otra! (nunca hubiera dicho uno que cerca está Ovidio del Sandro Giacobbe de Jardín prohibido). No debemos olvidar otras obras del poeta como las Heroínas, cartas de mujeres mitológicas a sus esposos o amantes, los Fasti, un calendario poético de las festividades romanas, o, por supuesto, las famosas Metamorfosis,
una deliciosa colección de historias del mito y la leyenda
concernientes a casos de transformaciones de humanos en otros seres o
cosas. Se ha perdido su tragedia Medea.
El
caso es que Ovidio se las prometía muy felices cuando de repente, zas,
un día en el año 8, contando 52 años, le cayó encima, como un rayo, el
enfado del emperador Augusto. El poeta estaba de viaje en la isla de
Elba y allí recibió la fatal orden. Consistía ésta en una relegatio, una condena al exilio más leve que la deportatio
pues no comportaba la confiscación de la fortuna ni la pérdida de la
ciudadanía, pero era de por vida y había de cumplirse con efecto
inmediato. El poeta regresó sin dilación de Elba a Roma para pasar la
última noche en la ciudad en compañía de la familia y los amigos y al
amanecer tomó rumbo a Tomos, de donde no regresaría jamás. Podemos
imaginar la pena de esa noche y del largo viaje, pero no hace falta,
porque la describió minuciosamente con mucha carga poética el propio
Ovidio en las Tristes.
Es un misterio qué diablos
hizo el escritor para contrariar y poner furioso de esa manera a
Augusto. Hacer cábalas y elaborar teorías sobre el asunto ha sido
tradicionalmente uno de los grandes entretenimientos de la historia de
la literatura latina. El mismo Ovidio nos dio algunas pistas. Dice que
la causa de la ira del emperador fueron carmen et error. Una obra y una equivocación (una metedura de pata). La primera ha de ser El arte de amar,
que era un torpedo en la línea de flotación de la nueva moral que había
decidido instaurar en Roma Augusto. El poeta, mecido en su fama y el
ambiente liberal de su círculo, se habría pasado por el forro las
advertencias del emperador y las leyes sobre el matrimonio. En cuanto a
lo segundo, que seguramente fue lo que de verdad le condenó, parece
haber sido una indiscreción, haber visto algo que no debía, y que
ofendió al emperador. Se ha señalado que quizá el poeta pudo haber visto
a la esposa de Augusto, Livia, bañándose desnuda en todo su esplendor
de Mrs. Robinson romana (de ser así tuvo suerte de que Livia no lo
envenenara). O descubrió casualmente algo escandaloso relacionado con
las pillastras de las dos Julias, la hija y la nieta de Augusto, quizá
el supuesto incesto de la primera con el emperador o el adulterio de la
segunda. A mí me hace particular gracia que quizá fuera, como han dicho
algunos estudiosos, haber pillado el poeta al emperador en un ataque de
rabia particularmente sonrojante tras la derrota de sus tropas en
Teutoburgo -igual lo de “¡Varo, Varo, devuélveme mis legiones!” lo dijo
echando espuma por la boca y en calzoncillos (subligaculum)-. Se
ha apuntado también que pudo haber sido un asunto religioso, que Ovidio
se hubiera colado en una ceremonia sagrada reservada a las mujeres, o
participara en algún ritual mágico prohibido, quizá de los pitagóricos, a
los que frecuentaba. O acaso fue un tema político, y se apuntó a alguna
iniciativa que postulara a Agripa Póstumo para la sucesión imperial en
contra de Tiberio. En este caso, de todas formas, no habría llegado a
ser una conspiración, pues a Ovidio no le hubiera significado el
destierro sino que le hubiera costado la cabeza.
En fin,
que es un misterio que quizá no se resuelva nunca. A lo mejor fue una
mezcla de varias cosas, con el punto final de una ofensa al emperador y a
la familia imperial, y resultado de que Ovidio se le atragantara a
Augusto, a Livia o a Tiberio, o a los tres a la vez. El proceso fue
secreto y solo se conoce la sentencia. Lo sancionó Augusto sin la
participación del Senado ni de juez ni tribunal algunos. El tono del
edicto imperial fue muy severo e incluyó la condena también del Arte de amar,
obra que pasaba a estar prohibida y se retiraba de las bibliotecas
públicas. Sea como fuera, el poeta se lo tomó muy mal, como si lo
enterraran en vida. Roma no solo era su lugar de recreo y la razón de su
existencia, sino también su inspiración. Pese a que en algunos de los
textos de las Tristes y Pónticas que hizo llegar a la
capital, incluido un poema dirigido a Augusto, no dudó en humillarse,
ponerse de rodillas y adular rastreramente al emperador solicitando su
clemencia, nunca lo perdonaron.
Así
que ahí tenemos a Ovidio confinado en Tomos tras un largo y peligroso
viaje en el que ya empezó a escribir elegías desgarradoras nada más
poner un pie fuera de casa -“salgo, o más bien aquello era ser llevado
al sepulcro sin haber muerto, escuálido, con el pelo desgreñado sobre mi
intenso rostro”, dejando a su esposa (que, recordemos, no quiso
acompañarlo: habría leído lo de Clide, Pito, Libas y Corina)
“enloquecida por el dolor, perdidos los sentidos, desvanecida”-. El
lugar de destierro le pareció un horror. Tomos, “en los golfos de los
getas y los sármatas”, era un destino espantoso para alguien como
Ovidio. El confín del universo. “Longius hac nihil est, nisi tantum
frigus et hostes, et maris adstricto quae coit unda gelu” (más allá,
ninguna otra cosa hay, sino frío, enemigos y agua de mar que se congela
en apretado hielo). Aunque nominalmente una colonia griega fundada por
gente de Mileto en la costa del Mar Negro, en Escitia, que mira que
suena siniestro, un poco al sur del delta del Danubio, estaba solo
superficialmente helenizada y según le pareció al poeta romano había
tantos bárbaros fuera de la ciudad como dentro. En la época que pasó
bajo el dominio romano, Tomos tenía unas veinte hectáreas (en
comparación con las casi dos mil de Roma). Era un lugar pequeño en un
país inhóspito en una esquina del imperio (véase Cities of the classical world,
de Colin McEvedy, Penguin, 2011). El clima era atroz y se vivía en
constante alarma por los ataques de los getas y sármatas que depredaban
el territorio de la ciudad y lanzaban flechas por encima de las
murallas, como cuenta, alucinado, Ovidio: eso en el Foro de Roma no
pasaba. Apenas se hablaba el latín, o no el refinado de Ovidio: “No
puedo mantener conversación alguna con este pueblo salvaje”, escribe
mientras sueña con la primavera en Roma.
La ciudad se
convirtió en el 82 en la capital de la provincia de Moesia Inferior y
fue también capital de la federación del Ponto. En el siglo IV decayó
mucho. Fue renombrada Constantia (de ahí Constanza) en honor de
Constantino el Grande, sobrevivió a las invasiones de godos y hunos y
fue tomada por los eslavos. Pasó a ser una ciudad rumana al crearse ese
Estado en 1878 y es hoy el puerto más grande del país, con 350.000
habitantes. Fue uno de los destinos finales de Patrick Leigh Fermor en
su largo viaje iniciado con El tiempo de los regalos. En El último tramo
(RBA, 2014), explica que los marinos griegos cambiaron para conjurarlo
el nombre originalmente ominoso de Ponto Axeinos (el mar hostil o anti
extranjeros), por el de Ponto Euxinos, el mar que da la bienvenida
(Ovidio hubiera firmado el primero). Y describe el color azul intenso
del Mar Negro, “con la luz del sol de invierno, o gris acero, o cobalto,
sombreado de nubes raudas, estremecido por las gotas de lluvia, agitado
por el viento que formaba en él súbitas olas enojadas”. Mantiene
Constanza un ambiente melancólico como muestran algunas de las fotos que
ilustran este texto, obra del notable viajero, guía y arqueólogo de la
Complutense Ángel Carlos Pérez Aguayo, y tiene entre sus atracciones
turísticas la estancia de Ovidio. Es el lugar ideal sin duda para ir a
leer las Tristes y Pónticas y darte un revolcón de esplín y nostalgia.
Se
desconoce el emplazamiento de la tumba de Ovidio que debió ser
enterrado en su lugar de destierro, prorrogando despiadadamente su
confinamiento a la eternidad. Un cuadro de 1640 de Johan Heinrich
Schönfeld en el Museo Nacional de Budapest muestra imaginativamente a un
grupo de escitas junto al sepulcro en Tomos, ilustrando el triste
vaticino de las Tristes: “Una tierra bárbara cubrirá este cuerpo
al que nadie ha llorado, y mi sombra vagará entre las de los sármatas y
siempre será extraña en medio de dioses salvajes”. Se ha especulado con
que las cenizas del poeta hubieran sido trasladadas a Roma. Solo podemos
desear que haya sido así.

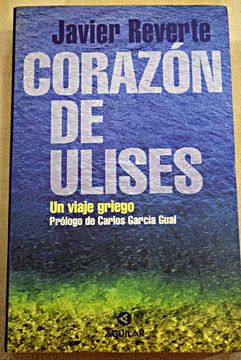
 Hablar
de Ítaca supone una advertencia previa que no debe en absoluto
considerarse baladí: no es conveniente que nadie vaya allí si no ha
leído La Odisea. Y no porque los itacenses obliguen a los viajeros a
llevarla aprendida y a recitarla nada más poner los pies en sus muelles.
De hecho, es más que probable que la mayor parte de la población de la
isla no conozca ni una sola línea del libro que ha hecho famosa en todo
el mundo, y a lo largo y ancho de la Historia, a su pequeña patria.
Hablar
de Ítaca supone una advertencia previa que no debe en absoluto
considerarse baladí: no es conveniente que nadie vaya allí si no ha
leído La Odisea. Y no porque los itacenses obliguen a los viajeros a
llevarla aprendida y a recitarla nada más poner los pies en sus muelles.
De hecho, es más que probable que la mayor parte de la población de la
isla no conozca ni una sola línea del libro que ha hecho famosa en todo
el mundo, y a lo largo y ancho de la Historia, a su pequeña patria. 


/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/DXYBCIDK3RCHNPULC6TDSVNTUE.jpg)